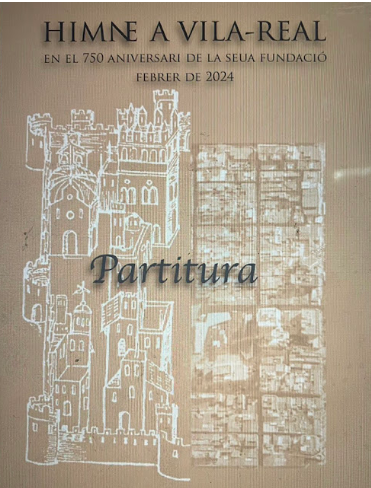Però la crisi té unes causes molt generals, dins del món capitalista, que van més enllà del color polític del govern de torn ja que la pateixen, de forma semblant, tant els països amb governs "conservadors" que aquells que compten amb governs "progressistes", fins el punt que les retallades i les mesures a aplicar semblen consensuades dins de l'anomenat món occidental.
Les retallades han arribat, evidentment, al món de la docència, i a molts instituts hem comprovat, des del curs passat, com anava minvant el nombre de professors fins el punt d'arribar a assumir disciplines com l'Economia des dels Departament de Ciències Socials. Naturalment, un historiador té una visió més diacrònica de l'economia, podríem dir més sociològica, que no un economista que, potser, la veu des d'un punt de vista més científic o matemàtic, encara que seria enriquidor arribar a una convergència de disciplines, és a dir, a una visió interdisciplinar per donar amb la clau de les problemàtiques històriques que, causalment, desemboquen en el present.
La crisi és una qüestió de números, de nombres, de dèficits, deutes i mala gestió dels recursos productius i financers, però també de manca de coherència política, ètica i moral entre un món que predica els drets humans i la igualtat democràtica d'oportunitats i, en la praxis, sempre es decanta per la globalització econòmica, el liberalisme salvatge, l'especulació i el benefici d'unes companyies multinacionals que, al capdavall, aporten uns guanys per a una oligarquia, o minoria dirigent, que amaga les finances en paradisos fiscals...
Mentre els governs continuen ajudant els grans (bancs) i socialitzant les seues pèrdues, mentre les financeres continuen apropiant-se del pis dels que no poden pagar un rebut de la hipoteca, mentre els 27 països de la Unió Europea no adopten l'euro (el Regne Unit en primer lloc, naturalment), les democràcies deixen de fer negocis amb règims de dubtosa credibilitat democràtica (qui està exigint a Xina que la transició econòmica, del comunisme al capitalisme, vaja acompanyada d'una transició política cap a la democràcia?) i els empresaris no aturen en sec l'actual deslocalització productiva (envers estats sense legislació laboral, ni mediambiental) i fiscal (cap a paradisos on s'evadeixen impostos amb total impunitat)... la crisi econòmica, ètica i de valors morals seguirà pujant tots els esgraons que impose la cobdícia de les minories dirigents i permeta la paciència de les majories indignades...
En definitiva, si la Revolució Francesa (que, oficialment, va representar l'entrada en la Història Contemporània) va significar el pas del poder o l'aristocràcia de la sang (de les dinasties, de certes famílies concretes d'Europa) a l'aristocràcia dels diners, del capital (de la burgesia)... el Tractat de Maastricht de la Unió Europea hauria de significar la consolidació de l'Estat del Bennestar amb el pas de l'Europa dels mercaders (Mercat Comú) a l'Europa dels ciutadans (a la recerca de la ciutadania d'uns Estats Units d'Europa sota una moneda única i una democràcia real com a garantia de la vertadera igualtat d'oportunitats).
.................................................................................
Este julio se ha cumplido el cuarto aniversario de la que, de momento, sigue denominándose la Gran Recesión, es decir, la crisis económica más aguda que vive el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. Fue en el verano de 2007 cuando estalló el escándalo de las hipotecas basura en EE UU, el primer síntoma de un cáncer que corroía la entrañas de la economía mundial.
Jordi Cuenca (Levante-emv, València).-
Disfrutando ya de las vacaciones o contando los días para que llegaran, en cualquier caso distraídos en la pereza de las tórridas jornadas de verano y con esa sensación de que la vida es maravillosa y lo seguiría siendo por los siglos de los siglos, muy poca gente podía imaginar a mediados de julio de 2007 que aquellas noticias que llegaban desde Estados Unidos, siempre vinculadas a una extraña y novedosa palabra— subprime—, daban fe en su contenido de los primeros síntomas de un cáncer, larvado en los desatados años de vino y rosas posteriores al 11 S, que corroía las entrañas de las finanzas mundiales y que en poco tiempo se manifestaría como la Gran Recesión, la mayor crisis económica desde la Gran Depresión que dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años más tarde ni la cirugía ni la quimioterapia han podido con él y, aunque el enfermo sigue con vida, los efectos del cáncer están siendo devastadores.
Aunque el emblema de esta crisis —como el hundimiento de la bolsa el 24 de octubre de 1929 lo fue para la anterior gran debacle económica— ha sido, de momento, la quiebra del banco de inversión estadounidense
Lehman Brothers en septiembre de 2008, hay coincidencia en que la fecha de partida de la actual recesión se encuentra en el 17 de julio de 2007, cuando otro banco de inversión de EE UU, en este caso, el menos conocido Bear Stearns, anunció a sus clientes que era altamente improbable que pudieran recuperar el dinero que habían invertido en dos de sus fondos de alto riesgo. ¿Qué había sucedido? Probablemente, una estafa encubierta. El escándalo de las hipotecas basura (o subprime). En un momento de bonanza, las entidades financieras estadounidenses prestaron para la compra de unas viviendas muy encarecidas por la burbuja inmobiliaria a personas con escasa estabilidad laboral y diicultades de ingresos a las que tampoco exigían excesivas garantías. Muchos de esos créditos fueron empaquetados con posterioridad bajo fórmulas como las titulizaciones, que a su vez se revendían en los mercados mayoristas internacionales a buen precio para obtener más inanciación y poder seguir en la rueda. Para cerrar el círculo vicioso, las agencias de caliicación de riesgos otorgaban a esas emisiones las mejores notas y, en consecuencia, lograron engañar a muchos inversores, sobre todo bancos, de la bondad de un producto podrido desde sus inicios. Y llegaron los problemas. Los endeudados hipotecados empezaron a dejar de pagar, las entidades no encontraban la forma de devolver a sus clientes los generosos fondos que habían creado... Bear Stearns.
Hay coincidencia en situar el punto de partida de la crisis en el 17 de julio de 2007, cuando el banco Bear Stearns declaró el impago de dos fondos
Lo de esta entidad fue la explosión de una práctica que ya había dado señales de alarma ocho meses antes, cuando un banco hipotecario de California (Ownit Mortgage Solutions), también especializado en fondos de alto riesgo, cesó en sus operaciones y despidió a sus 800 empleados en diciembre de 2006. La entidad cerró dejando entre sus damniicados al banco de inversión estadounidense Merrill Lynch, que un año antes había colocado en el mercado 3.000 millones en titulizaciones de crédito de Ownit. El colapso de este banco inició una dinámica progresiva de contracción del crédito en las economías desarrolladas que llegó a su punto culminante con Bear Stearns.
Intervención de los bancos centrales
El 8 de agosto de 2007, es decir, unos pocos días después, se produjo lo que algunos expertos también califican como punto de partida de la actual crisis: la acción concertada entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos para inyectar 100.000 millones de euros en el mercado para garantizar su liquidez. Era la constatación de que el miedo había invadido todo el sistema nervioso del mundo financiero. La desconfianza se extendió y los mercados empezaron a contraerse hasta llegar al cierre absoluto, que se produjo un año más tarde con la quiebra de Lehman Brothers. Entremedias, aunque ahora parezca lejano, la administración republicana de George Bush, tan neoliberal, se abrazó a las tesis más intervencionistas y empezó a drenar dinero en entidades sistémicas del país, como la aseguradora AIG o las grandes hipotecarias Freddy Mac y Fannie Mae, para evitar su quiebra. Pero aquellas medidas no fueron suficientes, como se vio después. En Europa, donde inicialmente se veían los problemas estadounidenses con cierta distancia, en especial desde el muy madrileño Palacio de La Moncloa, la percepción empezó a cambiar cuando el banco británico Northern Rock pidió ayuda gubernamental ante la falta de liquidez en septiembre de 2007. Fueron días de colas ante sus oficinas de clientes que acudían a retirar su dinero. El pánico. Cinco meses más tarde, fue nacionalizado.
En España se dirimía por entonces la batalla electoral entre Zapatero y Rajoy. Ya la crisis era una preocupación, pero nadie —o muy pocos, entre estos los responsables de las entidades financieras, que llevaban meses viéndole las orejas al lobo— imaginaba (o quería imaginar) la hecatombe que se cerniría sobre el mundo a partir de que Washington dejara caer a Lehman Brothers, un banco de inversión completamente intoxicado por las prácticas inancieras de los años de bonanza. A partir de ahí veríamos el hundimiento de las grandes economías en 2009, inversores de renombre, como Bernard Madof, que en realidad eran vulgares estafadores, países como España con tasas de paro insoportables, gobiernos desnortados aplicando medidas keynesianas para salir de la crisis y obligando a otros —como a Grecia o Portugal— a emprender acciones de control del gasto ultraliberales, la crisis de la deuda soberana que ha puesto en jaque al euro y que no es seguro que haya sido ya superada... En definitiva, un horror detrás de otro, sustentado en uno de los viejos males de la humanidad: la codicia.
La comunidad inversora se siente satisfecha con las cosas tal como funcionan hoy día. Data Explorers, una firma que recopila la actividad de los fondos de especulación que apuestan a la caída del valor de corporaciones y deuda soberana, indica que únicamente entorno al 9% creen que el sistema actual de calificación de riesgo va a sufrir pérdidas. Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch podrían recostarse en su control de la industria —cerca del 90%— y esperar a que las críticas se evaporen con el correr del tiempo. Pero se confundirían. Porque en Europa, la paciencia se agota por momentos. Vivienne Reding, comisaria del Mercado Único Europeo ha acusado a las agencias de riesgo de ser «un cártel», un monopolio que ha de «romperse en pedazos; el euro no puede fracasar por culpa de tres compañías norteamericanas» —en obvia referencia al hecho de que las tres grandes firmas tienen su principal base en Nueva York, incluso la menor de ellas, Fitch, cuyo accionista mayoritario es el grupo francés Fimalac—.
Otro comisario europeo, Michel Bernier, ha exigido la imposición de restricciones sobre las agencias: «los países no se miden como si fueran fábricas, es lamentable que rebajen la calificación de economías nacionales sin ningún previo aviso», se ha lamentado. Y Christine Largarde, nueva directora del Fondo Monetario Internacional, incluso ha sugerido que las agencias interrumpan la calificación de la calidad del crédito soberano de aquellos países en trámite de recibir inyecciones de capital de cualquiera de los súper-fondos europeos para la estabilidad financiera de la zona euro. Alemania podría estar en ello.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido quien ha dado concreción a las quejas europeas. Merkel ha reflotado la propuesta de una «agencia estructurada sobre el conjunto de la economía europea y no específicamente sobre cada uno de sus países miembros».
Con una simple nota de aviso provocan el aumento de la deuda de cualquier país en decenas de millones de euros: Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch concentran cerca del 90 % del negocio de calificación de riesgo financiero, por el que inversores de todo el mundo se guían para colocar su capital. Pero el triunvirato se ve asaltado ahora por todos los flancos.
Victorià Jiménez, Londres (corresponsal Levante-emv)
Por qué las agencias de calificación de riesgo no revelan los pagos que reciben cuando adjudican sus grados? ¿Por qué no hacen pública la documentación que emplean para sus análisis?», pregunta Gary Fitzgerald, de la compañía de inversiones hipotecarias Franklin Partners. En un foro que El Mercantil Valenciano ha abierto en el portal en línea linkedin.com, Andrei Kolodovski, gestor de fondos de inversión, le contesta a los pocos minutos: «¿Y de qué serviría? Mientras sean los calificados los que paguen a los calificadores, el conlicto de intereses seguirá siendo igual de grave». Es difícil evitar la sospecha de que las agencias de riesgo Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch, con sus innumerables tasaciones erróneas y mecanismos de valoración probadamente defectuosos, no hayan encendido ellas mismas el detonador de la mayor crisis financiera en décadas.
Constantinos Stephanou, del Banco Mundial, explica que «las agencias de calificación simplemente emiten opiniones sobre si merece la pena invertir en una oferta de deuda y en la institución que la emite. Sin embargo, estas evaluaciones no proporcionan ninguna orientación sobre otros aspectos que son igualmente esenciales a la hora de que los inversores tomen una decisión, como la liquidez o la volatilidad del precio en bolsa». El resultado es que en los mercados, bonos con la misma caliicación acaban teniendo precios diferentes.
La consecuencia, tras la debacle de 2008, es que los gobiernos en los países con mercados financieros desarrollados han dejado de confiar a ciegas por primera vez desde hace un siglo en el criterio de Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch, que controlan la práctica totalidad del sector a razón de un 40% cada una de las dos primeras y un 10% la última. Cuando cayeron al vacío miles de obligaciones de deuda aseguradas y títulos cotizados, tanto el inversor como el ciudadano corriente descubrieron que billones de dólares en productos estructurados habían asomado sus burbujas en los parqués mientras mantenían los pies en las aguas movedizas de nefastos créditos hipotecarios. Esto, a pesar de haber obtenido de las agencias la famosa triple A, la supuesta máxima graduación, la primera división de las caliicaciones en el campo de juego de las cotizaciones.
El consejo del triunvirato del riesgo había servido para lo contrario de lo que sus clientes creían. La aprensión de los usuarios, en efecto, crece. Según la encuesta de julio de Reuters, los gestores responsables de fondos de inversión en productos de renta fija han comenzado a alojar su dependencia de los informes de las agencias de riesgo. Los mediadores en Wall Street y la City de Londres señalan que los exámenes de las agencias son «anticuados y superficiales, y a menudo fomentan la especulación contra ciertos emisores, como ha ocurrido con Italia esta semana».
Participantes de peso en el sector como Pioneer Investments, propiedad del banco italiano Unicredit y administrador de más de 300.000 millones de euros en activos, han inaugurado sus propios sistemas de calificación de riesgo. Pimco, el mayor fondo mútuo del mundo, también trabaja con su departamento interno de investigación para analizar emisiones de deuda. «La devaluación de las calificaciones, en ocasiones, se producen con tal rapidez que nuestros clientes pierden millones de euros de sus carteras de inversiones y los gestores», admite uno a Reuters, «naturalmente, estamos dispuestos a contener las secuelas; si hemos de orientarnos por otros criterios, lo haremos».
Pudiera ser que el volumen esté ahogando a los tres grandes gigantes de la valoración crediticia, particularmente en el caso de Standard&Poor’s (o S&P) y Moody’s, cuyos departamentos de análisis llegan a revisar ofertas de deuda en bolsa por valor de decenas de billones de dólares. O que la edad les pase factura.
S&P ancla sus orígenes en 1860 y sería la más antigua si aceptamos las fechas que dan Moody’s, en 1909, y Fitch, en 1913. En los tres casos, las empresas nacieron como editoriales de datos y manuales para asistir a los capitalistas de la industria ferroviaria al calor de la expansión del ferrocarril sobre la inmensidad de los Estados Unidos, y evolucionaron calificando la deuda municipal norteamericana.
Las tres grandes agencias nacieron como editoriales de datos para asistir a los capitalistas de la industria ferroviaria en su expansión por EE.UU.
Casi cien años después, el Banco Mundial las describe como cíclopes comerciales que «dominan el negocio en la mayoría de los países», con «altos márgenes operativos» y «una rentabilidad excepcional». De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, los ingresos de Moody’s superaron los 1.200 millones de euros el año pasado y en S&P se aproximaron a los 1.800 millones. Fitch, aun siendo la menor, obtuvo casi 560 millones de euros.
Las cifras no deberían sorprender si recordamos que recibir «una calificación de riesgo se ha convertido en un requisito indispensable para vender deuda en virtualmente todos los países con mercado financiero», como indica IOSCO, la organización internacional de comisiones de mercados de valores. Lo que sí debería inquietarnos, en cambio, es la falta de inspecciones sobre la actividad de las agencias.
Quién le pone el cascabel
En 2009, IOSCO oficialmente confirmó los temores que, apenas dos años antes, el hundimiento de las bolsas y el arrastre de bancos internacionales habían despertado entre la opinión pública: «Ni IOSCO ni ningún otro organismo internacional se halla en estos momentos en posición de determinar si las agencias de valoración de riesgo cumplen o no sus propios códigos de conducta tal y como prometen hacerlo en sus comunicados».
Diversas instituciones a ambos lados del Atlántico se han empeñado en despejar esta situación.
El Banco Mundial ha añadido detalles a la descripción de la tarea que se encomienda a las agencias, esto es, conceder calificaciones que suministren indicadores basados en datos fiables, que no se limiten al ciclo económico de turno y que guarden el equilibrio entre la precisión del corto plazo y la estabilidad.
Por su parte, el Grupo de los 20 países con mayores economías se adhirió en abril de 2009 a la Declaración para la Consolidación del Sistema Financiero, que obliga a las agencias a registrarse con IOSCO y a someterse a revisiones a manos del Comité Europeo Basel. Las autoridades europeas han impuesto, asimismo, la subscripción de las agencias a las listas del Comité Europeo de Reguladores de Mercados de Valores; las norteamericanas han prohibido la presencia de personal de análisis en las reuniones con clientes donde se discutan los costes de las prestaciones, y también que se dé asesoramiento desde las agencias sobre la necesidad o no de contratar servicios de calificación.
Con todos sus defectos, no obstante, el hecho es que Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch han logrado reducir hasta cierto punto las asimetrías informativas entre corporaciones y gobiernos —impidiendo los peores abusos— al tiempo que ejercen una vigilancia real sobre el rendimiento de los planes económicos de compañías y gobiernos.
«Es ingenuo culpar a las agencias por todas las equivocaciones cometidas durante la crisis del crédito», dice el gestor de fondos Andrei Kolodovski, «pero cualquier participante en los mercados que siga las opiniones inversionistas de una tercera parte para formar su propio criterio ha de ser consciente de que carga con la probabilidad de que surjan problemas… mis clientes me pagan por manejar su capital y debería ser yo mismo quien observara los mercados».
Si cunde el ejemplo de Kolodovski, el destino del triunvirato de las agencias de riesgo está sellado. Tarde o temprano, su influencia sobre las finanzas mundiales cederá bajo la presión de otras alternativas.
Por el momento, la cuestión que se plantean en los ministerios del Tesoro de buena parte del planeta es una disyuntiva: incrementar la transparencia y obligar a las agencias a publicar sus estudios, substituir la auto-regulación actual por la gubernamental y reformar las áreas donde aparecen conflictos de intereses, o simplemente optar por la creación de nuevas agencias, independientes, que compitan contra Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch, y que las fuercen a obedecer a las leyes del bienestar general y no sólo a las del máximo beneficio.